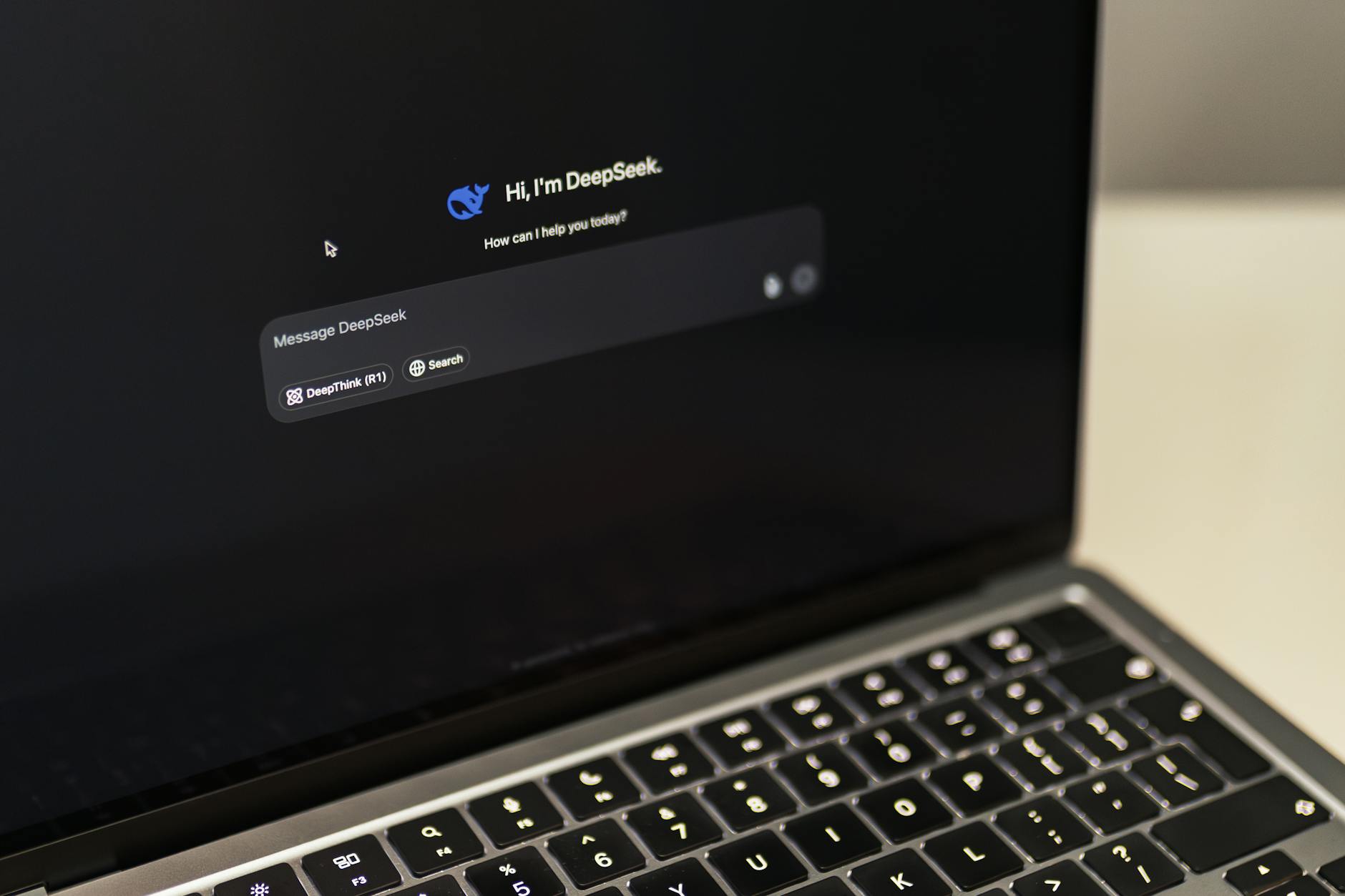Etiqueta: educación
No, la tecnología no nos está volviendo más estúpidos: lo que dice la psicología

La psicología desmiente la idea de que la tecnología nos vuelve tontos. No perdemos inteligencia, la transformamos. →
La influencia de la lengua en la cognición

Este artículo explora la influencia de la lengua en la cognición, destacando la teoría de la relatividad lingüística. Se discute cómo la estructura lingüística puede moldear los procesos cognitivos y cómo factores como la cultura, la educación y la experiencia personal también juegan un papel crucial en la cognición. →
Maestras, no docentes

Pierre Bourdieu dijo que, en las zonas intermedias de las clases sociales, cuando el capital económico o cultural no es suficiente para establecer la posición social del individuo, son necesarios otros indicadores fiables para determinar esa posición. Uno de estos indicadores es la educación superior completada o la profesión. A falta de signos que sitúen a la persona en un extremo u otro de la escala social, o sea, a no ser que veamos que la persona es pobre o está forrada, necesitamos obtener más información para situarla socialmente. Por eso nos parecen tan importantes datos como la profesión. Juzgamos de forma diferente una persona que va en chándal y lleva en la mano un smartphone si sabemos que trabaja en el supermercado o si es jueza. Averiguar la profesión nos permite saber qué relación tenemos con esa persona en términos de distancia social y quién dispone de más capital económico.
Aclarado esto, Bourdieu observó que los maestros y las maestras de primaria en francia Francia usaban la palabra “enseignantes”, que puede usarse para profesoras de universidad, en vez de “instructeurs”. Eso le llevó a pensar que esos indicadores de las zonas intermedias de la distribución social son susceptibles a ser modulados por la visión que tienen los individuos de su propia profesión. El uso de “enseignante” le permite a una maestra acercarse socialmente a una profesora universitaria. Aquí no se trata de valorar las causas detrás de esa voluntad de acercamiento social o quién está “por encima”. Pero el fenómeno es el mismo: se utiliza “docente” para aproximar a los individuos de manera que la distribución social aparente ser otra. Una maestra y una profesora universitaria no son más o menos la una respecto a la otra. Son diferentes socialmente porque la valoración social que se hace del individuo es diferente. Dicen “más pobre que un maestro de escuela”, no “más pobre que un profesor asociado”, aunque el segundo gane menos.
Bourdieu concluye que la selección de las palabras en esas zonas medias de la escala social reflejan las diferentes formas de la “presentación de sí” de Goffman. Decir “docente” en vez de “maestra” te permite presentarte desde una posición social alternativa. Todo este rollo para decir lo que sospechaba: que se dice “soy docente” para no decir “soy maestro” porque muchas maestras y muchos maestros se avergüenzan de serlo, como dije aquí. Enseñar en primaria todavía se asocia a la pobreza, a veces a la exclusión social, al ridículo y a la baja capacidad intelectual.
La enseñanza primaria está en la base del progreso social. Maestras, administrativas, administradoras, personal de limpieza, de cocina y de mantenimiento son parte de esos mecanismos de garantía de justicia social y son tan imprescindibles como el personal de enfermería y medicina o todas las personas que garantizan que los procesos judiciales se ejecuten con garantías para todo el mundo.
Sin maestras tampoco hay futuro y mientras este país siga ridiculizando y atacando a la enseñanza primaria no tenemos nada que hacer.
BOURDIEU P. (2000). “¿Cómo se hace una clase social?”. En Poder, derecho y clases sociales. Bilbao: Desclée de Brouwer.
La importancia de los valores culturales en la educación

Rogoff (1993) opina que existen numerosas diferencias entre las culturas en las que, como la nuestra, el cuidador se adapta al niño, y las culturas menos tecnificadas, en las que es el niño quien se adapta a las situaciones habituales de la familia en la sociedad.
(…) En nuestras sociedades, la separación estricta por edades y el hecho de que los más jóvenes aprendan aquello que se considera que necesitan en un contexto específico que tiene la finalidad de educar provoca que los pequeños aprendan habilidades específicas para adaptarse a esa situación.
Este proceso de socialización, de traspaso progresivo de la infancia a la adolescencia, y de la adolescencia a la edad adulta está evolucionado de tal manera que hay autores, como Steinberg y Kincheloe, que afirman que el niño entra en un proceso de adultización, se van eliminando las fronteras que separan su mundo del mundo de los adultos. Una gran parte de los niños y niñas del Occidente rico del siglo XXI tienen acceso al mundo de los adultos -sin filtros- por medio no sólo de la televisión, sino también, y sobre todo, por medio de internet. La extensa colección de “sustitutos tecnológicos de la figura humana” (Alonso, 2001) no es, quizá, la causa del problema de este proceso, sino la consecuencia de una sociedad y una estructura familiar en continuo proceso de cambio.
Como ha observado Rogoff, las cosas son diferentes cuando el desarrollo del niño tiene lugar en una cultura en la que los niños están integrados en las actividades de sus padres y de otrtos adultos. En estos casos, según la autora, los niños se aseguran un papel en la acción, aunque sea cmoo observadores próximos. Callando y observando, escuchando, asisten a los acontecimientos habituales y a otros más críticos de la vida de la comunidad. Estos niños afinan sus dotes de observación, aprenden a fijarse en las cosas y, en muchas ocasiones, consiguen la autonomía en la realización de determinadas tareas valoradas en el seno del grupo utilizando básicamente estrategias de observación.
Las diferencias se extienden también a la posibilidad de participar y a la diferente significación que adopta la misma participación. Cuando los niños se encuentran en las actividades de los adultos, es habitual que progresivamente tomen parte activa en aquello que hacen sus padres o familiares. Los niños mayas, desde el primer o segundo año, observan a sus madres cuando hacen las cocas para cenar, y pronto se les da un poco de masa para trabajarla; las madres los ayudan a hacerlo y si se puede -si no se ha caído al suelo y está bien amasada-, fríen la coca del nño y uno u otro se la come para cenar; a los cinco o seis años, pueden preparar la comida solos. En ésta y en otras actividades reales, los niños aprenden que los errores tienen un coste improtante; quizá por ello no se les da la responsabilidad hasta que no se considera que, a partir de la observación y de la actuación dirigida por otros, están preparados para asumirla. Los errores no tienen el mismo significado en actividades menos reales, ya que su coste es diferente y que muy a menudo no repercute en los demás ni en la organización de la actividad propia.
Leído en GRÀCIA, M. y SEGUÉS, M. T. (2020). “¿Cómo se aprende en el contexto familiar?” En Íbidem “Psicología de la educación y la instrucción”, Barcelona: FUOC.
Referencias
- Alonso, C. (2001). Encerrados con un solo juguete. La infancia y la adolescencia del siglo XXI. In M. Area (Ed.), Educar en la sociedad de la información (pp. 249–266). Desclee de Brouwer.
- Rogoff, B. (1993). Aprendices del pensamiento. Paidós.
CISNEROS IX
El Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo ha publicado los resultados del ESTUDIO CISNEROS IX dirigido al Defensor del Profesor. Su título, Riesgos psicosociales en profesores de la enseñanza pública de la Comunidad de Madrid. Los datos que me han parecido más relevantes:
- De los profesores encuestados, el 80% de primaria y el 95% de secundaria refieren actos de violencia en sus centros.
- El 53,6% de los profesores -esta cifra baila a lo largo del informe- afirma que ha sido víctima de actos de violencia física o verbal, de los cuales, el 36,5% ha sido provocado por los padres de los alumnos. Un tercio de los agredidos se siente desatendido por el centro.
- Las agresiones más frecuentes son: hostigamiento verbal, intimidación, agresiones, robos y destrozo voluntario de pertenencias.
- En la lista de “estresores” -juro que aparece esa palabra en la página 28 del informe-, e. d., lo que motiva el estrés, puede leerse que el 62,30% afirma que su profesión está poco reconocida, el 44% dice que hay mal ambiente con el equipo directivo, 35,40%, que es un trabajo aburrido y sin interés -¡más de un tercio de los profesores!-, al 32,5% le molestan las envidias y rivalidades dentro en el centro y el 30,4% asegura que no ha recibido la formación adecuada.
- El 65,4% cree que debería abandonar la profesión.
Al margen de que el tema de la violencia escolar está de moda -como hace un mes el de la corrupción a raíz de la Operación Malaya, como el de la sequía y otros tantos que nos impondrán en el futuro- y de que las cifras cambian según la página del informe -lo que me hace sospechar-, sí me parece preocupante el hecho de que seis de cada diez profesores afirmen que les gustaría dejar de enseñar.
Primero, ser profesor es una actividad dificilísima, lo sé por experiencia, a pesar de que mucha gente siga opinando que es fantástico porque se trabaja muy poco durante la semana -aunque, al decir eso, nadie piense que una buena hora de clase lleva una hora de preparación en casa- y porque tienen todas las vacaciones del mundo y más. Cierto, horas de clase, ¿cuántas? ¿Veinte? Vacaciones, ¿tres meses? ¿Nadie piensa que eso se hace así porque es necesario? Puedo asegurar que después de una tarde de clases sucesivas no tienes más que la energía necesaria para llegar a casa, comer lo primero que encuentras y tumbarte conectado al cargador.
Segundo, ¿cuántos profesores hay que tienen verdadera vocación de serlo? Vamos a ver. Si tú has estudiado, pongamos, física, ¿de verdad te matriculaste para dar clases en secundaria? Sospecho que no. Vale. Alguien dirá que hay licenciados que van directamente al cajón de los opositores sin pasar por la casilla de salida y sin buscar otras alternativas porque éstas escasean, p. ej. filosofía, filología o historia. Pero no creo que la mayoría de los profesores que en su día estudiaran estas carreras tuvieran la firme intención de convertirse en profesores de secundaria, por ejemplo.
Más. ¿Cuántos profesores han recibido la formación en pedagogía antes de dar clases? Respuesta: Los menos. ¿El CAP sirve para algo? Respuesta: No, rotundamente. ¿Un biólogo con un brillante expediente académico puede dar clases por el mero hecho de haber obtenido buenos resultados en sus exámenes? Respuesta: No, para dar clases de biología hay que tener los conocimientos -y no tienen por qué ser de premio final de carrera- y dominar las técnicas para transmitirlos, de la misma manera que un nativo no necesariamente da mejores clases de inglés que uno que no lo sea. Si tú tienes como lengua materna el español, ¿serías capaz de dar una clase sobre el subjuntivo únicamente porque hablas el castellano con fluidez? No.
Entonces me pregunto: si yo trabajara en una empresa en el departamento de administración ¿por qué estaría agobiado? ¿Por mis tareas o porque no tengo ni la vocación ni la formación? Porque para gustos colores y aunque a mí me parezca un tostón lo de la gestión empresarial hay gente a la que le puede parecer lo más interesante de este mundo. Pues a eso vamos.
Por otra parte, siempre he pensado que la docencia está muy mal pagada. Los tres pilares fundamentales de una sociedad moderna son, para mí, la justicia, la sanidad y la educación. Y no hay más. Un juez, un médico y un profesor deberían estar pagados de igual manera. Y no me valen argumentos del tipo es más peliagudo transplantar un riñón que enseñar a treinta adolescentes las consecuencias de la Revolución Francesa.
Y termino con un suponer. Pepita tiene cuarenta y dos años. Estudió filología inglesa en una universidad española, con las taras que eso supone. Hizo el CAP y, tras dos intentos, aprobó las oposiciones. Al principio daba séptimo y octavo de EGB. Ahora, primero y segundo de ESO. Con el tiempo, las aulas se han ido llenando de niños que no hablan el castellano correctamente. No tiene ni idea de cómo enseñar a estos treinta trogloditas -los castellanoparlantes y los que no lo son- los intríngulis de los modales en inglés. Añádase a la situación 1.400 euros mensuales y las características propias del oficio, a. s., responsabilidad, la sensación crónica de sentirse juzgado y evaluado… ¿¿¿¡¡¡Quién coño no estaría estresado!!!???
MIS CONCLUSIONES
Para mí, las conclusiones están claras. Nuestros profesores están hasta el moño por lo siguiente:- En los colegios e institutos hay violencia por todas partes,
- en los centros docentes existe el acoso laboral, como en cualquier otro tipo de trabajo -me niego a llamarle mobbing-,
- muchos profesores no han recibido la formación pedagógica necesaria,
- muchos acaban enseñando porque no ven otra salida y creen que ser funcionario es la panacea por las ventajas económicas que conlleva y no por vocación,
- todos están mal pagados y
- enseñar y educar es extremadamente difícil.
¿Y tú? ¿También estás hasta la peineta?
ENLACES