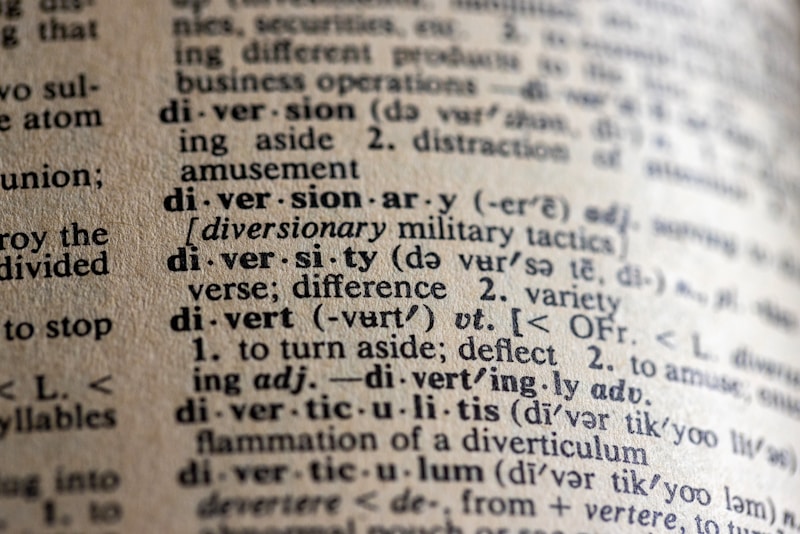Comprender por qué cambian las lenguas debería ser tan evidente como entender por qué no vamos por ahí montados en mammuts. Pero aquí seguimos, discutiendo si “almóndiga” merece existir. Respuesta: sí. Las lenguas evolucionan porque los seres humanos también lo hacen, aunque mirando a tu cuñado te cueste creerlo. Son sistemas vivos, flexibles y en constante transformación, no reliquias de museo para que ciertos románticos del latín tengan orgasmos mientras recitan en voz alta las declinaciones.
El lenguaje cambia porque lo usamos personas reales en contextos que, sorpresa, cambian. Cada generación retuerce un poco la lengua para ajustarla a sus necesidades, igual que yo ajusto la postura en la silla para aparentar que no tengo la espalda destrozada. Las lenguas nacen, se desarrollan, se reproducen y mueren, aunque algunas, como el hebreo, se empeñan en resucitar. Y otros idiomas sobreviven de milagro, como el cactus que tienes en la estantería.
¡Milagro!
Las lenguas cambian, entre otras cosas, porque nuestra pronunciación tiende a la comodidad absoluta. Con el tiempo, los hablantes acortan, suavizan o directamente se comen sonidos que requieren más esfuerzo del deseable, y esas pequeñas “rebajas” articulatorias terminan convirtiéndose en la nueva norma. La historia de cualquier idioma está llena de consonantes desaparecidas, vocales que se relajaron y grupos de sonidos que se simplificaron porque nadie tenía ganas de hacer gimnasia con la lengua cada vez que abría la boca.
La palabra milagro viene del latín miraculum, pero en su viaje hacia el castellano pasó por fases tan agradecidas como miráclu y miraglo. No es que los hablantes medievales fueran malos estudiantes de latín; simplemente la lengua decidió que pronunciar consonantes en su sitio era opcional. Resultado: un término que hoy suena solemne nació de la pura dejadez articulatoria.
Cultura, tecnología y la incapacidad humana para estarnos quietos
A medida que las sociedades se transforman, necesitan palabras nuevas para describir sus creaciones tecnológicas… o sus cagadas. Ahí entran los préstamos lingüísticos, los neologismos y, por supuesto, la desesperación de los puristas. ¿Quién iba a pensar que algo tan aparentemente inmortal como el latín acabaría reducido a alguna que otras misa fascista preconciliar, a la academia y a algún entusiasta con exceso de tiempo libre?
El caso del hebreo moderno es el ejemplo más famoso. Murió, lo enterraron y lo lloraron. Y luego lo resucitaron a finales del XIX porque, al parecer, no tenían suficiente con el arameo, el griego, el ruso o cualquier otro idioma circulando por ahí. Y porque les venía fenomenal para que “el nuevo hombre hebreo” se lanzara al genocidio. Hubo que modernizar la lengua a base de inventarse medio diccionario, pero funcionó. Tanto, que hoy lo hablan millones de personas que no entenderían el hebreo bíblico.
El hebreo moderno
El renacimiento del hebreo exigió crear términos modernos a partir de raíces del hebreo antiguo para nombrar realidades inexistentes en la Antigüedad. Un caso claro es חשמל (ḥashmal), que en textos bíblicos designaba un concepto místico pero que en hebreo moderno pasó a significar “electricidad”. También se formaron palabras como מטוס (matus), “avión”, derivado de la raíz ט־ו־ס relacionada con volar, o עיתון (iton), “periódico”, creado a partir de עת (“tiempo”, “momento”). Para la ciencia moderna se acuñaron términos como מחשב (makhšev), “ordenador”, basado en la raíz חש״ב que tiene que ver con calcular y pensar. Todos estos ejemplos muestran cómo el hebreo moderno aprovechó raíces antiguas para expresar conceptos nuevos sin romper la continuidad lingüística.
El estudio de la revitalización del hebreo abarca dos ámbitos: uno social, estrechamente ligado al sionismo y a las barbaridades que Israel ha cometido y está cometiendo. No entro en eso en este post, porque no es el propósito. Otro es el estrictamente filológico, centrado en cómo se reconstruyó y amplió el léxico para adaptarlo a la modernidad.
Cerebros en acción: biología, psicología y ese toque de caos
Por si no fuera suficiente con la historia y la cultura, también está el factor biológico. Resulta que el cerebro humano viene con un instinto lingüístico incorporado que, igual que el resto del cerebro, funciona regulero pero lo suficiente para mantener la especie. Los niños aprenden lenguas con una facilidad insultante y, de paso, las cambian. No hay comité lingüístico más impredecible que una generación de críos inventándose formas nuevas de decir cosas que ya existían.
Y por si faltaba chispa, aparece el azar: errores, malentendidos, pronunciaciones flojas, “cocreta”, “güisqui”, “murciégalo” y otras joyas que terminan quedándose porque, al final, hacen la vida más cómoda. Así muta el lenguaje, como un Pokémon pero sin control parental.
Cada lengua evoluciona porque cada comunidad humana es un universo distinto. Cuando dos lenguas se cruzan, se prestan palabras como quien se presta azúcar al vecino. Después nadie recuerda quién empezó, pero el lenguaje sale ganando. Esa mezcla constante es lo que ha construido la variedad lingüística del planeta, que es mucha, aunque a veces parezca que todo el mundo solo quiere hablar inglés.
El cambio es inevitable, así que mejor aceptarlo
El lenguaje evoluciona sí o sí. No es una propuesta, no es un referéndum, no es opcional. Por mucho que algunos se indignen (o, ejem, se indignaran) cada vez que oyen un “haiga”, la lengua seguirá cambiando. Las expresiones de hace veinte años ya no significan lo mismo y dentro de veinte años nos reiremos de las actuales.
Lo único sensato es cuidarla. No para encerrarla en una urna, sino para que siga siendo lo que es: la herramienta que permite que los seres humanos colaboren, discutan, se entiendan un poco y se malinterpreten bastante.
Todo lo demás es ruido. Literalmente.