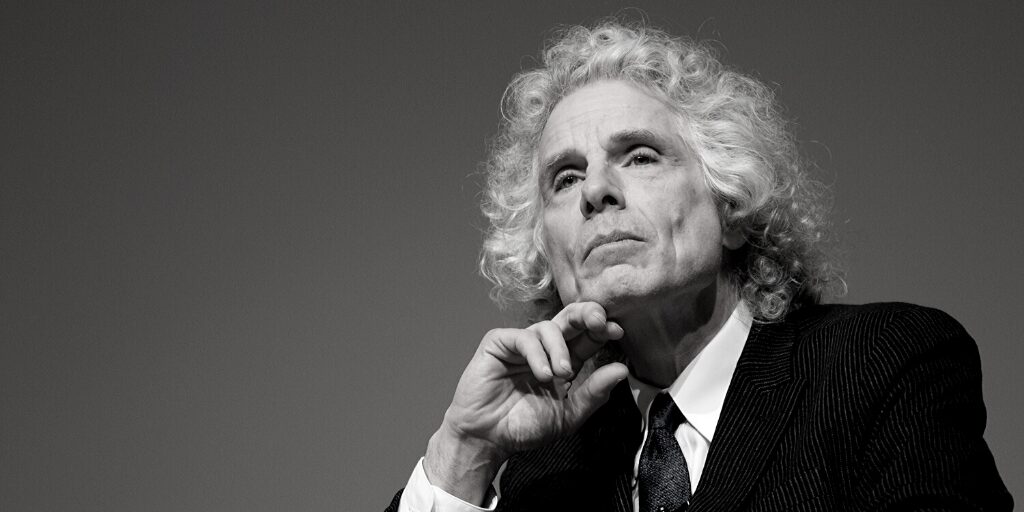A raíz del artículo que enlacé ayer sobre por qué nos enamoramos de la gente que no está disponible, me puse a investigar sobre un término que no conocía, la «limerencia», que me sonaba a «la trabajación», pero existe.
La limerencia es un término acuñado por la psicóloga Dorothy Tennov en 1977 y describe el enamoramiento obsesivo y romántico, caracterizado por un intenso deseo emocional y físico hacia otra persona. A diferencia del amor, que puede ser sereno y maduro, la limerencia implica una obsesión que domina los pensamientos y comportamientos de quien la experimenta, llevándolos a una constante búsqueda de reciprocidad. Tennov identificó este fenómeno a partir de su propia experiencia clínica, destacando que es una experiencia frecuente pero a menudo mal entendida.
Este estado emocional se manifiesta con síntomas similares a los de una adicción: pensamientos intrusivos, fantasías persistentes y una necesidad apremiante de confirmar que los sentimientos son correspondidos. La limerencia puede desencadenar comportamientos irracionales y una idealización exagerada del objeto de afecto. Este fenómeno no se limita a las relaciones nuevas; también puede surgir en el contexto de relaciones largas, generando conflictos y expectativas desmedidas.
Creo que la limerencia es, en ocasiones, difícil de distinguir del «amor», aunque este palabro me ponga los pelos de punta. En ocasiones, la limerencia puede desvanecerse conforme va pasando el tiempo o incluso transformarse en una relación más equilibrada; pero puede causar angustia emocional significativa si no es reconocida y gestionada adecuadamente.
Si echo la vista atrás, yo sí he sido «limerente», sobre todo con personas a las que no conocía mucho. Con el tiempo, he aprendido a gestionar mejor mis relaciones, tanto amorosas como de amistad. Recuerdo una ocasión en la que yo estaba totalmente deslumbrado y cegado por una persona. Estaba tan obsesionado con este tío que empecé a idealizarlo de manera desmesurada, descuidando a mis amigos en el camino.
Una noche, después haber cancelado planes con mis amigos por enésima vez para pasar tiempo con esa persona, una de mis amigas me llamó la atención. Días después quedé con ella. Quería disculparse por cómo me había dicho que estaba obsesionándome, y de paso me hizo ver cómo esta obsesión no sólo estaba afectando a las relaciones con mis amigos, sino también a mi bienestar emocional. Fue un momento de revelación. Estaba constantemente de los pelos y cada vez que sonaba el móvil (cuando todavía había sms), pegaba un salto.
A raíz de esa conversación, le di muchas vueltas a lo que ella me había dicho y comprendí la importancia de mantener ese equilibrio entre tus relaciones habituales y esa persona que te sube la presión arterial y te impide pensar en otras cosas. Sigo siendo una persona fácilmente «deslumbrable» (a los hechos me remito, los que me conocéis lo sabéis), pero no llego a los extremos de aquella época.
También soy más viejo y sé más cosas de la vida. Y oye, también me han dado más hostias por el camino, que eso ayuda.
Referencias
TENNOV, DOROTHY. (1979). Love and Limerence: The Experience of Being in Love. Scarborough House.