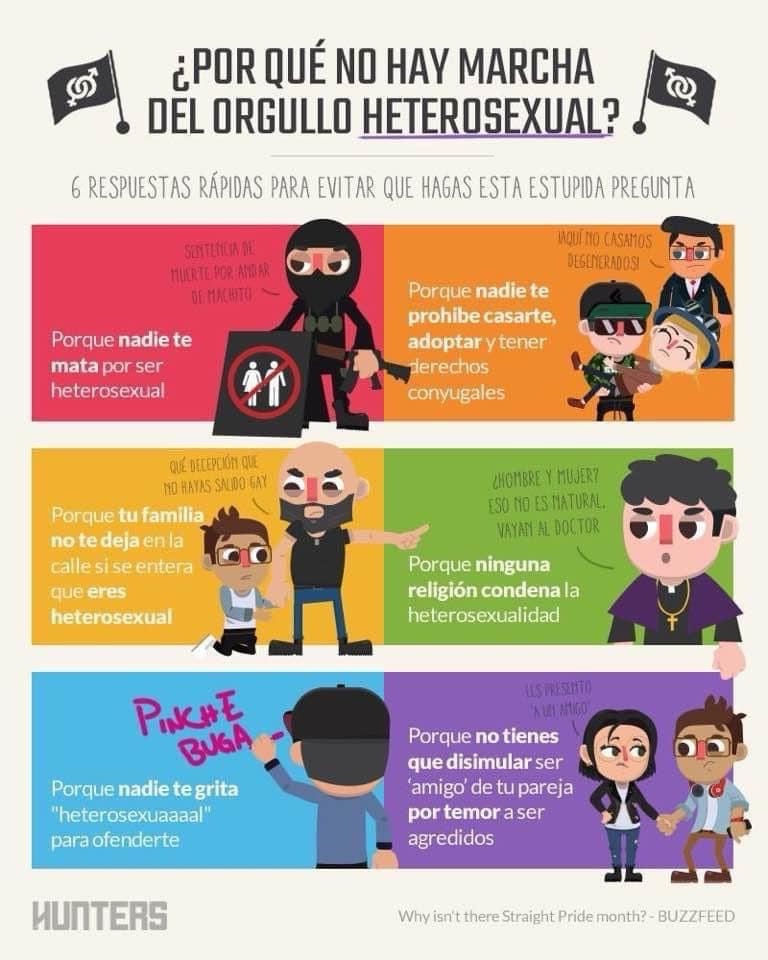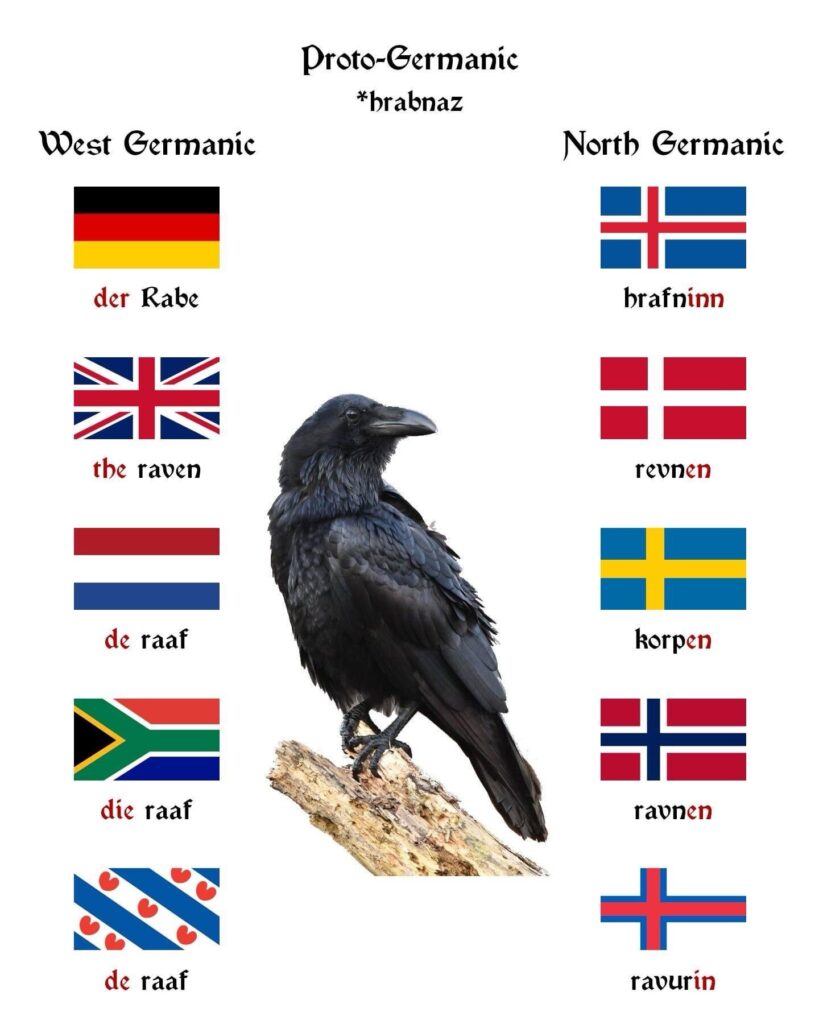Mucha gente piensa que las feromonas son decisivas en la atracción y las preferencias que tenemos a la hora de elegir una pareja sexual, como ocurre con los animales. Pero las investigaciones en psicología han demostrado que esta influencia no está tan clara y que hay otros factores biológicos, como el Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC), que pueden ser importantes a la hora de que se establezca esta “química sexual” entra dos personas. Estas creencias erróneas subestiman la complejidad de la interacción de todas estas variables cognitivas, biológicas y afectivas que influyen en nuestras elecciones.
Para intentar poner orden en todas estas cuestiones, Claus Wedekind decidió investigar la influencia del Complejo Principal de Histocompatibilidad (MHC, por sus siglas en inglés) a la hora de que alguien nos parezca atractivo. El MHC es un conjunto de genes que desempeñan un papel crucial en el sistema inmunológico de los vertebrados. Estos genes codifican proteínas de superficie celular que son fundamentales para la presentación de antígenos a las células T, facilitando así la identificación y eliminación de patógenos. La alta variabilidad del MHC entre individuos permite una mayor diversidad en la respuesta inmune. Se ha observado que las preferencias olfativas en humanos pueden tener una influencia decisiva ya que favorecen la elección de parejas con un MHC diferente al propio de manera que se potencie la diversidad genética y la resistencia a enfermedades en la descendencia.
El experimento de Wedekind
Wedekind y su equipo reclutó jóvenes voluntarios no fumadores para participar en este experimento. Les dieron a los voluntarios unas camisetas que debían llevar durante 48 horas consecutivas para que se impregnaran de su olor corporal. Para ello, debían seguir una dieta que excluyera ciertos tipos de comida, como el picante, y debían abstenerse de ducharse y ponerse desodorante o perfume. Dos días después, recogieron las camisetas y las metieron en bolsas de plástico selladas para preservar los olores. Luego, les dieron estas camisetas a 49 mujeres para que las olieran y puntuaran a los hombres que las habían llevado: “del 1 al 10, ¿te parece que este tío es atractivo?” A cada mujer le dieron a oler varias camisetas. Para asegurar que las evaluaciones fueran objetivas, las mujeres no conocían a los hombres, ni habían visto fotos de ellos, ni nada.
Previamente, habían analizado las características principales del MHC de los participantes, tanto de los hombres, como de las mujeres. Lo que querían hacer era, una vez recogidos los datos, ver si había algún tipo de relación entre el MHC de los participantes y si las mujeres encontraban atractivos a los hombres o no.
Resultados
Los resultados mostraron patrones significativos en las preferencias de pareja, correlacionando notablemente con la variabilidad del MHC. Las mujeres mostraron una tendencia a preferir las camisetas usadas por hombres cuyos perfiles de MHC eran más distintos al suyo. En otras palabras: las mujeres encontraban más atractivos a los hombres, cuanto más diferentes fueran los perfiles del MHC. Esto se interpreta de la siguiente manera: la descendencia que resulta de la combinación de dos MHC distintos estará genéticamente mejor preparada para afrontar enfermedades. Si A y B tienen sistemas inmunológicos preparados para luchar contra enfermedades de distinto tipo, su descendencia heredará mecanismos de defensa que puedan combatir un mayor espectro de patologías. Si X y Z tienen el mismo patrón de MHC; la descendencia estará menos preparada. Por tanto, A y B se encontrarán mutuamente más atractivos que X y Z.
Teniendo en cuenta que la diversidad genética mejora la fortaleza inmunológica de la descendencia, los datos del experimento sustentan la hipótesis de que el MHC desempeña un papel importante en la atracción y selección de pareja en humanos. Esto supone una evidencia clara de que la variabilidad genética en el MHC influye en las preferencias olfativas y en la elección de pareja. O sea, que las preferencias sexuales de las mujeres están moduladas por las señales químicas relacionadas con el MHC.
El experimento de Wedekind de 1995 aportó una perspectiva innovadora sobre cómo el MHC puede influir en la elección de pareja en humanos y, aunque excluye que haya otros factores importantes a la hora de que te apetezca follisquear con alguien, sí viene a confirmar que las señales químicas juegan un papel importante, al menos en el atractivo sexual de los heteros.
No se nos puede olvidar que la cultura también juega un papel importante, ya que las normas sociales, los valores y las expectativas de la comunidad pueden modular estas preferencias. Tampoco hay que dejar de lado las experiencias personales y el entorno familiar ni tampoco la personalidad, los intereses comunes y la compatibilidad emocional, el estatus social, la inteligencia, el sentido del humor o las circunstancias en las que las personas se conocen. No es lo mismo tener un calentón y quedar por Grindr para un polvo rápido que termines acostándote con tu compañero de trabajo.
Yo creo que Tinder debería tener una opción para poder registrar tu perfil MHC y que el algoritmo hiciera su magia, oye.
Referencias
Wedekind, C., Seebeck, T., Bettens, F., & Paepke, A. J. (1995). MHC-dependent mate preferences in humans. Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 260(1359), 245-249.